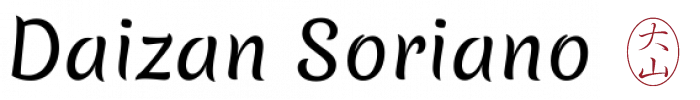El dedo, la luna y la inquietud de preguntar
Las preguntas que abren la práctica
Visitas: Cargando...
En la tradición Soto Zen decimos: «Las enseñanzas son el dedo que señala la luna». Esta frase es un antídoto para no quedarnos pegados a las palabras, a los libros ni a las explicaciones, porque eso no es la realidad. Si te quedas mirando el dedo, te pierdes el cielo.
Esta metáfora nos ha servido tradicionalmente para no convertir el Zen en un producto de consumo intelectual o en una colección de conceptos para decorar el ego. Nos recuerda que la práctica Soto Zen no va de acumular ideas, sino de aterrizar en la experiencia bruta de la vida.
Sin embargo, cuando uno deja de mirar el dedo y empieza a ver de verdad, surge una duda: si las enseñanzas son el dedo… ¿qué papel juegan las preguntas?
Considero que las preguntas no señalan la luna. Las preguntas son las que nos hacen levantar la cabeza.
Las enseñanzas están ahí, estáticas, en los sutras o en los libros. Pero una pregunta auténtica solo nace cuando algo cruje por dentro. Aparece cuando la vida cotidiana deja de encajar en las explicaciones de siempre, cuando se abre una grieta en el relato que nos contamos sobre nosotros mismos.
En ese instante, la pregunta no mira hacia fuera buscando un objeto. Lanza un dardo hacia adentro: «¿Qué está pasando aquí ahora?».
Pero ojo, no todas las preguntas son iguales. Pasamos el día preguntando cosas útiles: la hora, el precio de algo o el significado de una palabra técnica. Son necesarias para moverse por el mundo y, a veces, también pueden ser una puerta de entrada. El problema aparece cuando nos quedamos ahí. La mente puede pasar años acumulando «curiosidades espirituales», comparando tradiciones o analizando teorías sin que cambie un ápice de su estructura. Es más, a veces el «yo» usa esas preguntas sofisticadas para sentirse más inteligente y seguro. Son preguntas que buscan datos, no giros vitales.
Por eso conviene no oponer estudio y práctica como si fueran enemigos. El estudio orienta, da lenguaje y evita confusiones; la práctica verifica, encarna y desinfla fantasías. Una pregunta conceptual puede madurar y volverse una pregunta de vida si la dejamos tocar nuestra forma concreta de estar en el mundo.
La pregunta que interesa en la práctica no busca información, busca orientación. No quiere llenar un vacío de datos, sino que nace de un vacío existencial.
Hay una diferencia importante:
Una pregunta superficial busca una respuesta que la mate, que la cierre para que podamos volver a estar tranquilos. En cambio, una pregunta profunda abre un boquete que no se puede tapar fácilmente; nace de una inquietud que no se deja domesticar.
Por ejemplo: en una discusión de pareja, la pregunta superficial suele ser «¿Quién tiene razón?». La pregunta profunda podría ser «¿Qué estoy defendiendo con tanta dureza ahora?». En el trabajo, si un compañero te corrige en una reunión, la pregunta superficial sería «¿Cómo le respondo para no quedar mal?». La profunda: «¿Qué se ha activado en mí para reaccionar así?». En la práctica cotidiana, esta diferencia no es teórica: cambia la dirección entera de la atención.
Esta inquietud no es nueva; el Buda no se sentó bajo el árbol de la bodhi por curiosidad filosófica ni por pasar el rato; estaba atravesado por una espina que no le dejaba vivir: el sufrimiento. No buscaba un tratado teórico sobre el dolor, sino saber si era posible dejar de estar encadenado a la insatisfacción. Siglos después, en China, al joven Huineng le pasó algo parecido: al escuchar una frase del Sutra del Diamante sobre una mente que no se apoya en nada, no buscó una definición en un diccionario, sino que se lanzó a una búsqueda desesperada por entender qué era esa libertad que intuía. Incluso Dogen, en Japón, empezó su camino obsesionado con una paradoja que le quemaba: «Si ya somos budas, ¿para qué tanto esfuerzo?». Ninguno buscaba una respuesta elegante para ganar un debate; buscaban una salida. Sus vidas no fueron una acumulación de datos, sino la profundización lenta y a veces dolorosa en esas preguntas iniciales.
Y aun así, conviene matizar: no se trata de glorificar el sufrimiento ni de fabricar drama espiritual. La inquietud fértil no es morbo por el dolor; es honestidad para no tapar lo que ya está pidiendo ser mirado.
Estas preguntas tienen algunas características comunes. No nacen del deseo de acumular conocimiento. No buscan reforzar una identidad espiritual. No pretenden ganar una discusión. Las preguntas que importan duelen un poco. Desestabilizan. Tocan nuestras expectativas y la imagen que hemos fabricado de nosotros mismos. No son cómodas ni retóricas. Son hachazos directos: «¿Qué es esto que sufre? ¿Quién es el que está enfadado ahora? ¿Qué defiendo cuando defiendo mi «yo»?».
En zazen aprendemos a no salir corriendo a buscar la respuesta. Aprendemos a dejar reposar la pregunta, sin convertirla en un problema que hay que solucionar a toda prisa.
Si las enseñanzas señalan la luna, las preguntas auténticas despejan el cielo para que la luna pueda verse. Sin preguntas, el budismo es solo información; sin enseñanzas, la inquietud se dispersa. Juntas, son un motor hacia el despertar.
Con el tiempo, la separación se borra. La vida misma se vuelve la enseñanza y la experiencia se vuelve la pregunta. Al final, comprender no es tener todas las respuestas, sino vivir con una confianza serena en medio de la incertidumbre. La práctica no termina nunca porque la vida no deja de desplegarse. Cada instante es una pregunta que no necesita palabras.
No exige respuesta.
Es simplemente estar aquí, presentes.