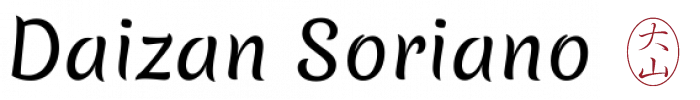Un mundo que se desordena y la práctica del dharma del buda
Impermanencia, miedo y lucidez en tiempos de fractura
Visitas: Cargando...
Hay épocas en las que la realidad parece perder su forma habitual, como si el suelo bajo los pies se volviera arena y las narrativas que la mantenían estable en nuestra mente comenzaran a tambalearse. Cuando una época así llega, muchas personas sienten que lo viejo se desmorona y que lo nuevo no termina de aparecer. En muchas personas esto produce un estado en el que el cuerpo se tensa, la imaginación se vuelve apocalíptica o, al contrario, se aferra a una esperanza voluntarista, a un buenismo optimista a prueba de bombas. Desde el dharma del buda, ambos movimientos son comprensibles, pero también son dos formas de evitar el contacto directo con lo que está ocurriendo: la primera convierte el presente en una condena; la segunda, en promesa idealizada. La práctica del dharma nos da otra opción: mirar sin fabricar un refugio mental, y ver qué revela esa mirada.
Si se observa con calma, el desorden contemporáneo no es exactamente una excepción histórica. Lo excepcional, más bien, fue la creencia de que la historia podía ordenarse de una vez para siempre. Se creyó —de forma explícita o soterrada— que el planeta podía converger hacia un único régimen de organización económica, política y cultural; que la tecnología unificaría, que el comercio pacificaría, que ciertas instituciones serían el armazón definitivo de la convivencia. Esa fe en un «marco global» durable funcionó durante un tiempo, y lo hizo porque coincidió con un conjunto de condiciones: poder material concentrado, energía abundante, relativa homogeneidad de relato, y una hegemonía capaz de presentarse como neutralidad. Cuando esas condiciones cambian, el hechizo se rompe. Desde la práctica del dharma, ese rompimiento no resulta escandaloso, porque reconocemos que todo lo condicionado surge, cambia y cesa. Impermanencia no como idea filosófica, sino como textura misma de lo real, como experiencia.
En la vida personal se ve con claridad. La mente quiere garantías: que el cuerpo responda, que el trabajo sea estable, que los vínculos duren, que el mundo sea predecible. En cuanto algo falla, aparece el sufrimiento. El buda no definió el sufrimiento como la simple presencia de dolor, sino como esa fricción que se produce cuando el deseo exige que la realidad sea distinta de lo que es. En lo colectivo sucede lo mismo, solo que amplificado. Las sociedades también desean garantías: estabilidad, prosperidad, seguridad. Cuando una arquitectura global deja de sostener esas expectativas, el miedo se convierte en una fuerza política. Y el miedo, cuando no se reconoce como miedo, se disfraza de virtud, de realismo, de identidad, de justicia, de orden, de grandeza, de «sentido común». La práctica consiste en desenmascarar ese disfraz, empezando por la propia mente, porque ahí se aprende a distinguir lo real de lo reactivo.
En tiempos de descomposición de relatos aparece con facilidad una visión cruda del mundo: «manda la fuerza». No hace falta citar a nadie para reconocer el tono: el poder como ley de hierro, la política como puro forcejeo, la política internacional como un mercado de amenazas y concesiones. Desde el dharma, esa visión es un síntoma, no una verdad última. Es el resultado de la mente contraída. La mente contraída se siente separada, escasa y amenazada; entonces la compasión brilla por su ausencia, la ética se vuelve un obstáculo, y la sabiduría se reduce a puro cálculo. Se confunde claridad con dureza. Se confunde lucidez con cinismo. Pero el buda no enseñó a ver el mundo como un tablero donde todo se decide por la fuerza; enseñó a ver cómo la fuerza nace de condiciones, cómo las condiciones nacen de causas, y cómo el apego alimenta una rueda de dolor y sufrimiento que se perpetúa.
En los tiempos que nos ha tocado vivir, el apego adopta varias formas. Hay apego a un pasado idealizado: la nostalgia de un orden que, en realidad, nunca fue tan limpio ni tan justo como se recuerda. Hay apego a un futuro idealizado: la fantasía de un nuevo paradigma redentor que corregirá todas las contradicciones. Hay apego a identidades que prometen seguridad: nación, cultura, clase, tribu digital. Y hay apego a la idea de que la tecnología resolverá lo que la mente no quiere mirar. El dharma no niega el valor de los proyectos colectivos, ni desprecia las mejoras materiales, ni se desentiende del sufrimiento social. Lo que señala es el mecanismo oculto: cuando se toma una construcción humana por una entidad sólida, se siembra sufrimiento. Y cuanto más se defiende esa solidez imaginaria, más violencia se vuelve «necesaria».
También aparece, con especial claridad, otra dinámica: la lucha por los recursos. Durante décadas se habló de un futuro apoyado en conocimiento infinito, como si la inteligencia humana pudiera emanciparse de la materia. Sin embargo, la realidad insiste: la tecnología no flota en el aire. Requiere energía, minerales, agua, infraestructuras, rutas, estabilidad climática y mano de obra. Incluso los mundos digitales más sofisticados dependen de lo terrestre. Esto no es un detalle técnico, es un espejo espiritual. La mente moderna ha cultivado una relación abstracta con la vida, como si lo real estuviera en las pantallas, en la narrativa, en el símbolo. Cuando la materia vuelve a imponerse —energía, alimentos, clima, cadenas de suministro—, se revela la fragilidad de esa abstracción. Y entonces las tendencias kármikas colectivas se agitan: codicia, aversión e ignorancia. Se buscan «soluciones» que, en el fondo, son maniobras de apropiación. Se sueña con anexiones, con zonas de influencia; se pronuncian discursos grandilocuentes mientras se persiguen fantasmas; se invoca la seguridad para justificar la expansión. El dharma lo reconoce como una repetición: cuando hay miedo a la escasez, se alimenta el deseo de control; cuando hay deseo de control, se fabrican enemigos; cuando se fabrican enemigos, se legitima la fuerza como única solución.
En paralelo, crece la crisis de legitimidad. Mucha gente siente que las instituciones hablan un idioma que no incluye su experiencia real. Se promete protección y se da más burocracia; se promete prosperidad y aumenta la precariedad; se promete participación y aparece más paternalismo institucional. Entonces la sociedad se parte: por arriba, tecnocracia que confía en procedimientos; por abajo, resentimiento que confía en la ruptura. El dharma mira esto sin romanticismo y sin demonización. Sabe que la mente humillada busca reparación, y que la mente arrogante fabrica distancia. Sabe que el desprecio es combustible, y que la vergüenza se convierte en furia. Sabe que el lenguaje moral puede servir para ocultar intereses, y que el lenguaje de los intereses puede servir para justificar crueldad. Sabe, sobre todo, que las estructuras colectivas no se sostienen solo por leyes, sino por un sentimiento compartido de justicia mínima y reconocimiento humano. Cuando eso se pierde, lo que aparece no es únicamente un conflicto ideológico: aparece una herida.
Aquí el dharma plantea una pregunta incómoda: ¿qué se está defendiendo cuando se defiende un orden? Si se defiende la posibilidad de que los seres vivan con menos sufrimiento, esa defensa puede ser compasiva y firme. Pero si se defiende una identidad, una supremacía, una ilusión de control, la defensa se vuelve ciega. El buda no propuso un programa geopolítico, pero sí mostró el corazón de la acción hábil: actuar sin odio, sin codicia, sin autoengaño. Esto es más exigente de lo que parece, porque en tiempos turbulentos resulta fácil creer que el fin justifica los medios. Y el dharma insiste: los medios ya son el fin. Cuando se siembran medios de crueldad, se cosecha un mundo cruel. Cuando se siembran medios de mentira, se cosecha un mundo confuso. Cuando se siembran medios de humillación, se cosecha un mundo resentido.
Aun así, sería ingenuo pensar que todo depende de la voluntad moral de individuos aislados. El buda habló de causas y condiciones. Hay inercias históricas, economías de guerra, complejos industriales, dependencias energéticas, demografías, colapsos ambientales, y también algoritmos que amplifican lo peor porque lo peor captura la atención. La práctica no consiste en negar esas fuerzas, sino en aprender a no ser arrastrados por ellas interiormente. Porque incluso si no se puede controlar el curso total de los acontecimientos, sí se puede ver con claridad qué ocurre en la mente cuando se los contempla. Y esa claridad cambia la forma de estar en el mundo. No es poca cosa. Una persona que no alimenta odio ya es un acto político, aunque no lo anuncie en sus redes sociales. Una persona que no se deja intoxicar por el cinismo ya es una resistencia silenciosa. Una persona que cuida la palabra y no se suma al desprecio ya está protegiendo un tejido humano que, si se rompe del todo, hace imposible cualquier convivencia.
El punto delicado está aquí: la práctica no necesita prometer un «nuevo orden» para ser significativa. El buda no enseñó que la historia camine hacia una síntesis final, ni que exista un destino global garantizado. Enseñó que el sufrimiento puede cesar cuando se comprende su origen. Esto desplaza la mirada. En lugar de preguntar «¿qué sistema va a dominar?», aparece otra pregunta: «¿qué tendencias kármikas estamos alimentando ahora mismo, en la mente y en la sociedad?». Y si se mira con honestidad, se ve que el mundo no se desintegra solo por fuerzas exteriores: también se desintegra por la incapacidad de prestar atención, por la adicción a la indignación, por el placer de la polarización, por el alivio barato de pertenecer a una tribu que señala culpables. Se desintegra por la pérdida de silencio interior. Se desintegra cuando se siguen eslóganes fáciles sin una reflexión profunda.
Por eso, hablar desde el dharma hoy no significa ofrecer consuelo fácil ni repetir frases luminosas. Significa invitar a una práctica concreta en medio del ruido: observar cómo surge el miedo cuando se leen noticias, cómo surge el deseo de tener razón, cómo surge el impulso de despreciar a quienes piensan distinto, cómo surge la necesidad de imaginar un culpable absoluto. Observar sin narrar. Observar sin justificar. Observar y ver que, en ese mismo instante, existe libertad: la libertad de no convertirse en vehículo de veneno. El buda lo llamó camino, y lo expresó en el noble óctuple sendero: comprensión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, recogimiento correcto.
En tiempos de fractura, mucha gente busca seguridad fuera: en bloques, en alianzas, en líderes, en promesas. Pero la estabilidad auténtica es de otra naturaleza. No es estabilidad del mundo; es estabilidad de la mente en medio del cambio. Y esa estabilidad no nace de apretar más fuerte, sino de soltar lo que no puede sostenerse. Soltar la fantasía de control total. Soltar la necesidad de que la historia tenga un guion tranquilizador. Soltar la idea de que la dignidad depende de vencer a alguien. Soltar la creencia de que el sufrimiento personal se arregla humillando a otras personas. Cuando se suelta eso, se puede actuar con mucha más precisión, incluso en un mundo áspero. Se puede colaborar sin ingenuidad. Se puede proteger sin odiar. Se puede denunciar sin deshumanizar. Se puede ver la complejidad sin rendirse a la indiferencia.
Tal vez el arte de vivir en un mundo permanentemente fracturado no consista en soñar con una unidad perfecta, sino en practicar interdependencia allí donde se está. Interdependencia no como concepto, sino como hecho: la comida llega por manos invisibles, la energía por redes frágiles, la palabra por vínculos delicados, la paz por equilibrios que no se ven. Cuando se mira así, se entiende que la compasión no es un adorno moral: es realismo profundo. Y se entiende también que el odio no es fuerza: es debilidad de atención, es mente tomada por el veneno.
La desintegración, entonces, puede leerse de dos maneras. Una, como fatalidad que autoriza el sálvese quien pueda. Otra, como recordatorio de lo que siempre fue verdad: no hay régimen permanente, no hay garantía histórica, no hay refugio sólido en lo condicionado. Desde el dharma del buda, esa verdad no es desesperante. Es sobria, sí, pero liberadora. Porque si no hay suelo fijo afuera, se aprende a caminar de otra forma. Se aprende a caminar con presencia. Y en ese caminar, incluso en medio del derrumbe de relatos, puede aparecer algo que no depende de que el mundo se ordene: no añadir más sufrimiento al sufrimiento, y vivir con un corazón que no esté gobernado por el miedo. En un tiempo en que muchos discursos confunden dureza con lucidez, ese gesto puede ser la forma más realista de mirar el presente y atravesarlo.